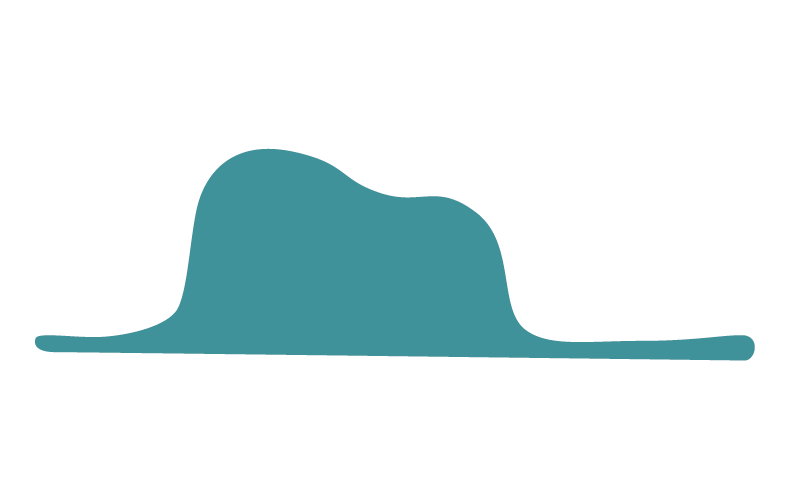Cuando yo tenía nueve años vi un libro en una de las estanterías de mi casa con una portada que cautivó mi atención. En ella salía un niño de cabellos dorados en un pequeño planeta, un poco más grande que una casa, con flores, volcanes y árboles. Al abrirlo vi que además de letras tenía dibujos, así que empecé a leerlo. En esa época yo tenía mucho tiempo para leer, también lo tenía para jugar, incluso para “perderlo”. La prisa aún no formaba parte de mi vida, y cuando uno se viste despacio puede disfrutar de las cosas.
No os voy a engañar diciéndoos que llegué al trasfondo filosófico de Saint-Exupéry en ese momento; en nuestra primera cita, El Principito y yo sólo jugamos.
Algunos años después, este libro volvió a caer en mis manos, en mis ojos y en mi cerebro, pero ya de otra manera. En aquel entonces, yo seguía viendo el elefante dentro de la boa, así que aún no estaba todo perdido. A lo largo de mi viaje con este niño, me di cuenta de que no quería volverme “gente seria” como los habitantes de los asteroides que íbamos visitando.
Hace unos meses, todo seguía sin estar perdido, tanto que encontré dos cosas: a muchos, muchos, muchísimos habitantes de distintos asteroides que compartían con este niño la manera de ver el mundo, y conmigo, y contigo, por supuesto; y la forma de contar el nuevo viaje que íbamos a emprender para conocerlos a todos. Nuevo porque será diferente y porque ahora contamos con más viajeros, contigo, por supuesto.